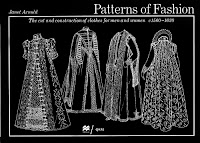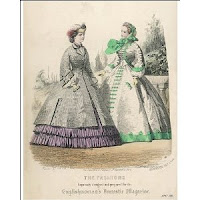La existencia de las tiendas de modista o salones de modas nos habla de un oficio regentado y dirigido por mujeres. Pero históricamente la ejecución de trajes y vestidos estuvo en manos de los sastres. Las mujeres relacionadas con las labores de aguja realizaban trabajos menores, simples composturas y arreglos. La fuerte estructura gremial condicionó el desarrollo y la evolución de este oficio femenino, ya que los sastres cortaban y cosían los trajes de hombres y mujeres.
Más allá de la especialización que desarrollaron las modistas, el comercio relacionado con el vestido en su más amplia extensión estaba integrado por sastres, ropavejeros, tratantes de ropa usada, etc. Dentro de esta variedad surgieron fricciones. El tradicional gremio de los sastres percibió como amenaza la competencia que ejercieron las modistas y los otros profesionales de la confección. Aquéllas no llegaron a constituirse en ninguna corporación, pero con el transcurrir de los tiempos encontraron su sitio: abrieron sus talleres con autonomía y otros pasaron de madres a hijas, alcanzando alguno gran prestigio.
De trabajos casi clandestinos, las modistas pasaron a tener una importancia y consideración social. El caso más emblemático es el de la modista Rosa Bertin (1747-1813) que alentó los gustos de María Antonieta y disfrutó de honores, reconocimientos y una posición no igualada hasta entonces por ninguna proveedora o costurera real. Su fama trascendió las fronteras de manera que otras cortes europeas no sólo miraron a París para conocer los derroteros de la última moda, sino que el interés lo alimentaba la misma Rosa Bertin. La mención a talleres de modistas regentados por ellas mismas es frecuente, desde el último decenio del siglo XVIII.
Otro paso más en la consolidación de esta actividad fue la instrucción femenina. La enseñanza de labores tuvo un lugar preeminente en la instrucción. El fomento de las virtudes domésticas fue un asunto prioritario: la adquisición de los rudimentos necesarios para un buen gobierno de la casa y el conocimiento de todo tipo de labores definió la educación de los futuros “ángeles del hogar”. Se contemplaba todo tipo de enseñanza de labores: bordados en una inmensa variedad y el aprendizaje de diferentes especialidades de costura, costura a la española, a la francesa e inglesa.
De forma paralela a la enseñanza, la publicación de revistas femeninas, de revistas de moda y de manuales de labores y costura y métodos de corte y confección consolidó y afianzó la dedicación femenina a la aguja, ya fuera como distracción, o como vehículo para sacar adelante a las familias.
Hasta mediados del siglo XIX no encontramos obras teóricas fruto de la experiencia femenina. Catorce maestras y modistas prepararon sistemas de corte o métodos de confección para facilitar y perfeccionar el aprendizaje. Entre ellos, destacamos el de Filomena Arregui, que recoge una selección de patrones a pequeña escala tanto de indumentaria femenina como masculina.
La mecanización introdujo cambios. Inicialmente, la generalización de la máquina de coser se presentó como un enemigo crucial, pero sus consecuencias no fueron tan aniquiladoras. Las primeras máquinas no estuvieron al alcance de todos los talleres ni de las jóvenes costureras. Por otro lado, aunque, no cabe duda de que simplificaron el trabajo, lo cierto es que al principio sólo permitían mecanizar los pespuntes. La ejecución de un traje femenino de mediados del siglo XIX resultaba una labor compleja por el número de piezas que había que ensartar, la incorporación de ballenas y la aplicación de adornos, pasamanerías y otros detalles que necesariamente había que coserlos a mano.
No cabe ninguna duda de que el crecimiento de talleres, obradores y salones de moda fue incrementándose a lo largo de los años. Baste, simplemente, consultar la Guía comercial de Madrid, anuario del comercio para constatar qué talleres se mantienen y los que surgen nuevos. En 1863 se contabilizan 56 establecimientos comerciales de titularidad femenina, frente a los 266 para 1887.
Otra manera indirecta de valorar el creciente incremento de esta actividad es considerar las necesidades indumentarias de la población. No sólo se vestían, y muy elegantemente, algunas damas y caballeros, sino que otros talleres se ocupaban de confeccionar prendas para militares o para niños. Además, cierta organización y distribución industrial fue diseñada para abastecer los almacenes y comercios de prendas hechas, con precios más asequibles.
La estructura organizativa de los talleres estaba en relación directa con la importancia de los mismos. Los talleres y salones más selectos contaban con la modista titular que ejercía de directora, una o varias oficiales, quienes asumían el corte de las prendas y las aprendizas o modistillas que ingresaban en el taller para asumir el aprendizaje. Los horarios y salarios dependían de la especialización, aunque podemos sentenciar que aquéllos eran largos y éstos escasos. Las tediosas jornadas estaban en relación con la demanda y la actividad social, muy intensa en los meses de invierno, cuando muchos de los salones se abrían.
La modista se convirtió en un tipo popular, original, que dio lugar a reflexiones literarias y a personajes de novela y teatro.
En el s. XIX, las novedades parisinas eran acogidas con gran revuelo y alboroto. Un mecanismo de reclamo para hacerse con una cuidada y selecta clientela era presentarse como modista francesa. Pero no tenemos la seguridad de que todas las modistas que abrieron sus salones en el señorío matritense fueran de ascendencia gala. Es probable que fuera una práctica habitual afrancesar sus nombres o anteponer al mismo un “madame” o “mademoiselle”. Entre las modistas más afamadas del Madrid romántico destacaron sin lugar a dudas Madame Petibon y Madame Honorine. Celestina Petibon ofrecía una amplia variedad de géneros y entre la nómina de sus clientas aparece en primera línea la reina Isabel II, amén de otras ilustres damas de la familia real.
Enriqueta Jeriort, conocida como Madame Honorine fue una de las modistas más singulares que, desde comienzos de los años sesenta del siglo XIX hasta dos décadas después ofreció sus servicios. En 1868 fue nombrada modista de Cámara de Isabel II, ocupándose de atender los encargos reales.
Para mediados de la centuria se fue generalizando poner etiquetas con el nombre de las modistas en los trajes. En nuestro país, esta práctica se incorporo con gran inmediatez, si bien hay que señalar que en las zapatillas de la década de los años 30 y 40 también es posible encontrar restos de etiquetas. El uso de las etiquetas confirma la autenticidad de la prenda y supone, al mismo tiempo, la reafirmación en la calidad de la prenda y del taller.
La propaganda más singular fue la de ser proveedora real. La consecución de este privilegio permitía a las modistas poder exhibir en su establecimiento, el documentación mercantil (facturas, tarjetas, etc) y en los anuncios en prensa el escudo con las armas reales.
La visita a la modista se convirtió en una actividad cotidiana para las damas de la aristocracia y de la burguesía. Una intensa actividad social y pública organizaba las agendas. Cenas, bailes, asistencia a estrenos de teatro, ópera y conciertos y otros encuentros grupales dictaban una etiqueta en la que el traje ocupaba un lugar destacado. De ahí que la actividad de muchos de los salones de moda estuviera marcada por el devenir de los acontecimientos sociales. Para la casa de modas, aquéllos representaban un marco singular para el lucimiento y proyección de la modista.
Mientras que unos se instalaron en los pisos principales, otros abrieron sus puertas a ras de calle. En estos casos los huecos con escaparates fueron el reclamo para la clientela femenina. No se descuidó dotarlos de una moderna arquitectura inspirada en los gustos románticos, que recupera las ojivas y otras tracerías góticas. En cuanto a la forma de ofrecer las mercancías también se introdujeron novedades, primeramente incorporadas en los almacenes de ropas hechas.
Los salones tenían dos espacios bien definidos: el taller propiamente dicho, donde se realizaban los trajes, y la parte pública y representativa, el salón, destinado a recibir a las clientas, adornado con tapicerías elegantes, alguna cómoda y papeleras, asientos y en lugar destacado el espejo.
El coste final de un traje dependía de la calidad de los tejidos empleados, de los adornos y aplicaciones y, por supuesto de la categoría del taller. Generalmente son precios elevados frente a las confecciones hechas que podían adquirirse en algunos de los almacenes de ropa confeccionadas, donde se incorporó la técnica comercial de los precios fijos y únicos. Celestina Petibon facturó por una manteleta de encaje de Chantilly para la reina Isabel II 12.900 reales de vellón en 1862. En la misma fecha y también para la reina, el salón de madame Honorine realzó una talma de terciopelo con encaje de Chantilly por un importe de 5500 reales de vellón. Si tenemos en cuenta que un profesor podía cobrar anualmente entre 10.000 y 11.000 reales es palmario el alto importe de las piezas reseñadas. En otras ocasiones los talleres también llegaban a proveer simplemente del corte de una determinada prenda para que la confección se realizara en casa. A mediados de la centuria el corte de un vestido costaba 8 reales; el de una chaqueta, 6 reales; y una manteleta, 4 reales.
Fuente: Mercedes Pasalodos Salgado. "Visita a la modista". Pieza del mes de junio 2012 del Museo del Romanticismo. Para ampliar el tema o ver la pieza: http://museoromanticismo.mcu.es/web/archivos/documentos/piezames_junio2012.pdf